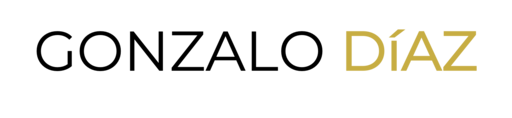ABEL
Incertidumbre.
Veo la pared blanca extenderse hasta el infinito desde el rodapié de madera. Intento dirigir la vista hacia otro lugar, pero no puedo, está fija en un punto concreto y mis ojos no responden a mi cerebro. Tampoco parpadeo. No puedo parpadear.
Tomo consciencia de mí mismo. Solo consciencia espiritual, no material. No siento los brazos ni las piernas y la angustia sobrecoge mi cuerpo y oprime mi pecho al darme cuenta de ello, pero no hay cuerpo que sobrecoger ni pecho que oprimir. La angustia es solo mental. ¿Estaré soñando? No lo creo, soy demasiado consciente de todo como para que sea un sueño. No comprendo qué está sucediendo y el terror me invade desde lo más profundo de mi mente. Llega como un relámpago fugaz,expandiéndose y sacudiendo mi cabeza, abrasándola con millones de chispas incandescentes infligiéndome el mayor de los dolores. Noto la tensión que me provoca y mi mente ordena que apriete los dientes, que los apriete con fuerza. Un poco más.
¡Dios!, están a punto de partirse. Siento la presión pero no he movido ningún musculo. Mi mente es consciente de que no siento mi cuerpo y se contrae en una brutal agonía como jamás había sentido. ¿Cómo es posible que no sienta mi cuerpo? Quiero gritar. Necesito gritar, pero no puedo, lo único que hago desde que tomé consciencia de mí mismo es mirar la maldita pared. ¿¡Qué está pasando!? «Tranquilízate», me intento tranquilizar. «Céntrate», me centro. Me sereno, un poco, y observo el entorno. Me concentro y veo mi nariz, desdoblada por el campo visual. No puedo moverla, tampoco
la siento. Si mi nariz está, el resto de mi cuerpo también debería de estar. La esperanza, aunque escasa, me alivia. Mi nariz dirige la línea visual hasta ese punto concreto e inamovible de la pared, como si mis ojos se hubieran paralizado mirándolo, abiertos, aterrados. Ese punto es nítido. Me concentro en mi campo visual alrededor de ese punto, aunque es difícil mirar las cosas si no se enfocan; estoy tirado en el suelo de la entrada de mi casa sobre el costado derecho.
La pared es blanca, pero se ve plomiza. ¿Será de noche? No lo sé, no me concentro. La pena y la desazón me invaden de nuevo. ¿Por qué no siento mi cuerpo? ¿Qué está pasando? Mi cabeza se comprime otra vez y vuelvo a sentir el dolor de la angustia inundar cada rincón de mi cerebro, doliendo en cada milímetro, como si millones de alfileres se fueran clavando lentamente en mi corteza cerebral. Atravesándola despacio, muy despacio.
Escucho el sonido metálico de una llave entrando en el cilindro, gira hasta alinear los pistones y la puerta de entrada a la casa se abre, despacio. Las bisagras chirrían. Escucho pasos detrás de mí. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?», le pregunto, pero mis labios, mi lengua, mis cuerdas vocales…no articulan palabra alguna, no ejecutan las órdenes que mi cerebro exige.
—Pero ¿qué has hecho, hijo?
«¿Cómo? ¿Me dices a mí?». Me duele tanto la cabeza que las palabras resuenan por mi mente como si estuvieran esculpidas a golpe de martillo y cincel contra el duro y frío mármol. Creo que reconozco su voz, me resulta familiar, pero el dolor me impide concentrarme en los matices. Veo como la sombra deformada que proyecta el cuerpo que ha hablado se extiende lentamente sobre mí y me sumerge todavía más en la oscuridad, una oscuridad casi tangible, sólida, real.
—Lo que tenía que hacer.
Otra voz, también me resulta familiar. Más profunda y lúgubre, rasgada. ¡Un hombre! Y una segunda sombra aparece, eclipsando a la primera. Más grande, más siniestra. «¿Qué es lo que has hecho?, ¿qué hacéis en mi casa?», les grito con todas mis fuerzas, pero no me oyen, no me escucho, mis palabras no se pronuncian, solo retumban por mi cabeza una y otra vez…