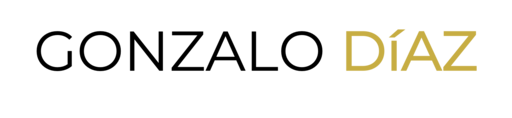ABEL
Inseguridad.
Sigo tirado en el suelo. No parpadeo. Las sombras se mueven.
—¿Dónde está ella?
¿Es la voz de una mujer? Habla bajo, suave. Pausado. El dolor de cabeza trastoca mi percepción y sus palabras retumban en mi cabeza como si cada letra fuera percutida con saña en un gigantesco bombo después de ser pronunciada impidiéndome reconocer bien los matices. ¿Ha dicho «ella»? ¡Nuria! No. No. No. Por favor, no, Nuria no.
—Nuria está en la habitación principal.
Escucho cómo la voz profunda y lúgubre del hombre responde. «Pero ¿cómo sabes dónde está Nuria si acabáis de entrar? ¿Has estado aquí antes? ¿Cuándo? Te voy a matar, ¿me oyes? ¡Te voy a matar! ¡Como le hayas hecho algo, juro por Dios que te mato!», grito con todas mis fuerzas. Le grito tan fuerte que podría desgarrar mi garganta al escupir cada una de las palabras por mi boca si mis cuerdas vocales reaccionaran a mis impulsos, pero no lo hacen, y mis palabras no se materializan, solo vagan furiosas por mi cabeza disipándose rápidamente por mi mente como el eco en un túnel infinito.
Escucho los pasos alejarse hacia el interior. «¡No! ¿Dónde vais? ¡Volved!», grito de nuevo, pero no me oyen. Un torrente de adrenalina inunda cada rincón de mi cerebro. Me alzo colérico y voy directo hasta ellos, miserables. Los embisto con una brutalidad desbordada, la mujer cae al suelo y estrangulo al hombre con mis propias manos. Mientras en mi mente le aprieto el cuello con rabia, mi cuerpo sigue tirado en el suelo,
inerte. Solo miro la pared, no puedo dejar de mirar la dichosa pared. No parpadeo. Intento levantarme, pero tampoco lo consigo. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué pasa?… Quiero enfrentarme a ellos, pero mi cuerpo no reacciona. Lo único que hago es seguir mirando la maldita pared mientras las voces reconocibles de sombras desconocidas se adentran sin poder evitarlo en lo más sagrado que tengo, mi hogar.
Están ahora con ella. En nuestra habitación, al final del pasillo. Oigo susurros lejanos, pero no son de Nuria, a ella no la escucho. ¿Por qué no la escucho? ¿Estará bien? ¿Estará como yo? Tendría que estar allí con ella, protegiéndola. La impotencia se apodera de mí, y con ella viene una inquietud aterradora que paraliza también mi razón. «No le hagáis nada», suplico de nuevo. Pero no me oyen, no me oigo. Quiero llorar, necesito llorar. Mi mente llora, pero mis lagrimas no mojan mis mejillas. «¿Qué nos estáis haciendo?».
Siento los pasos acercarse, ahí vienen de nuevo, los miserables. Miro la pared, no parpadeo. La rabia se apodera de mí, de mi mente, solo de mi mente. Los pasos se acercan más. «¿Qué habéis hecho con ella?». Podría descuartizaros con mis propias manos ahora mismo. «¿Quiénes sois?», les grito, no me responden, no me oyen. Se paran justo detrás de mí, puedo ver sus sombras moverse en la penumbra proyectadas en la pared. Como si estuviera viendo una película de terror. Parecen marionetas. Dos, son dos. Me miran. Siento que me están mirando.
—Esto tiene que parar.
Es la voz de una mujer. Ahora estoy seguro. «¿Qué tiene que parar?», le pregunto, pero no me responde. Olvido que mis cuerdas vocales, mi lengua, mis labios no responden ya a las órdenes de mi cerebro.
—No, maman, esto no ha hecho más que empezar. Y tiene que ayudarme.
¿Qué ha dicho? ¿Mamá? ¿Ayudarte a qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué habéis hecho a mi familia? Centenares de preguntas comienzan a brotar de cada rincón de mi cerebro alicaído. Ninguna certeza. Con cada pregunta sin respuesta, una sensación, un sentimiento a cada cual más doloroso. Angustia por mi aparente desconexión con la carne. Miedo a lo que le habrán hecho a mi mujer. Impotencia de no poder protegerla. El terror más oscuro hacia los misterios que rodean toda esta espeluznante situación. La incertidumbre de un futuro nada alentador. La inseguridad que todo ello me provoca. El dolor de cabeza es insoportable. Estoy exhausto. «Dejadnos en paz —suplico—. Por favor, dejadnos en paz»
De nuevo, pasos. Pasos de desconocidos moviéndose libremente por mi casa, y yo en el suelo de la entrada, mirando la pared blanca, ahora teñida de gris. Es de noche, tiene que ser de noche. Escucho cómo cierran las cortinas del salón. Escucho el sonido que provocan las anillas al rozar con la barra de aluminio de la que cuelgan las cortinas. La pared se oscurece, cambia la tonalidad grisácea por otra más intensa, casi negra.
Cierran la puerta con cuidado, despacio. No hacen ruido. Me sumerjo en la oscuridad.